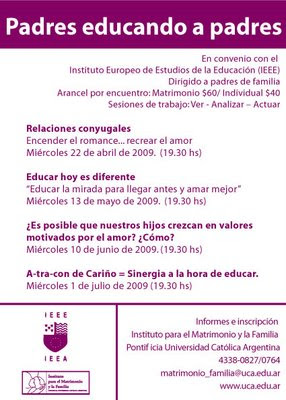Cada vez más personas optan por estilos de vida muy diferentes al tradicional, como vivir solos o mantener relaciones abiertas (que permiten relaciones sexuales con otras personas), entre varias opciones. Da la impresión de que el compromiso no es, precisamente, uno de los valores que cotizan al alza hoy en día. Se ha analizado mucho el porqué de la falta de implicación, ya sea en la esfera de las relaciones de pareja o en otros ámbitos de la sociedad actual.
La falta de compromiso es uno de los factores que anuncian el final de una relación
Los sociólogos explican que hoy se vive en una época de la posmodernidad caracterizada por el individualismo, la falta de verdades absolutas y la incertidumbre, ya sea en el mercado laboral o en las relaciones personales. Esta manera de obrar y vivir con independencia de los demás, destacan numerosos investigadores, dificulta que las parejas puedan durar toda la vida, ya que para muchas personas, sus propios deseos y proyectos serán más importantes que la propia relación sentimental.
Por otro lado, los psicólogos alertan del aumento del número de personas que sufren el síndrome de Peter Pan. El psicólogo estadounidense Dan Kiley bautizó como "peterpanes" a los hombres adultos que son incapaces de comprometerse porque aún se comportan como niños.
La clave: una buena relación con la madre
Pero, aparte de un contexto social que parece favorecer el individualismo, ¿hay otras causas que puedan explicar la falta de compromiso de algunas personas? Según un estudio publicado en la revista "Psychological Science", los problemas de hombres y mujeres para mantener el compromiso con sus parejas podrían tener origen en la infancia. Para este estudio, los investigadores entrevistaron a 78 personas de 20 o 21 años de edad y analizaron qué nivel de compromiso tenían en su relación actual.
También entrevistaron a sus respectivas parejas para cotejar las respuestas. Antes, los investigadores habían recabado información sobre dos aspectos importantes del pasado de las personas entrevistadas: cómo había sido la relación con sus madres en la infancia y cómo manejaban las discusiones en los años adolescentes. Las personas que disfrutaron de una relación cariñosa y responsable por parte de su madre y que fueron capaces de resolver con eficacia los conflictos con sus amigos en la adolescencia estaban más comprometidas en sus relaciones sentimentales.
Mismo nivel de implicación, unión más estable
Otro de los interesantes resultados que arrojó el estudio fue que un factor fundamental para que una pareja dure es que tenga un nivel de compromiso similar, ya sea este nivel bajo o alto. Para analizarlo, cada pareja tuvo que debatir sobre un tema que fuera importante para ella y sobre el que no había logrado un acuerdo. Los investigadores grabaron la discusión. Las uniones en las que ambos tenían un bajo nivel de compromiso tenían más posibilidades de éxito que otras en las que uno quiere poca implicación en la relación y el otro mucha.
Los expertos concluyen que la ausencia de compromiso por parte de uno de los miembros puede poner en serio riesgo la relación. Según el psicólogo estadounidense George Levinger, el defecto de compromiso es uno de los cuatro factores que anuncian el final de una relación. Los otros tres son: creer que una nueva vida es la mejor solución para los problemas sentimentales, tener parejas alternativas y la expectativa de que la relación fracase.
El apego entre madre e hijo
Una mala relación entre madre e hijo durante la primera infancia provoca, con mucha probabilidad, que el futuro adulto tenga serios problemas en sus relaciones personales. Una interesante demostración de la importancia del apego fue el experimento que realizó el psicólogo Harry Harlow. Separó a un grupo de crías de monos Rhesus de sus madres. Debido a la ausencia de estas, las crías se abrazaban a unas almohadillas que había en el suelo de las jaulas.
Harlow tuvo entonces la intuición de que la relación madre-hijo tiene una función primordial para la supervivencia psicológica de las crías. Así que formó cuatro grupos de crías. Los monos de un grupo estarían en contacto con una madre de madera vestida con ropas suaves y que proveía de leche. Otros estarían con una madre parecida, pero sin aporte de leche. Un tercer grupo estaría con una madre realizada con alambre y que daba leche. Y, por último, otras crías estarían con una similar, que además no proporcionaba leche. El resultado fue que los monos preferían el contacto con la madre de ropas suaves que no daba leche. Optaban por pasar hambre antes que renunciar al contacto.
Como señaló Harlow, "cuando la madre cubierta de ropas suaves estaba presente, los bebés corrían rápidamente hacia ella, se cogían a su cuerpo, se frotaban contra las ropas, se apretaban contra ella... Pero cuando estas madres estaban ausentes, los bebés corrían de un lado a otro, se agarraban a sus caderas y cuerpos, y gritaban de aflicción". Ya adultos, fueron incapaces de realizar con éxito el acto sexual. Según el especialista, tenían problemas en sus relaciones personales por culpa de una mala relación materno-filial en la infancia.
Fuente: Consumer.es